¿Qué es lo primero que llama la atención de una persona en su visita a un templo evangélico? Pueden ser varios aspectos, como el cálido recibimiento de los ujieres con saludo de mano y Bienvenido, Dios lo bendiga incluido, además de que anotarán su nombre y con ello saldrá del anonimato litúrgico.
Al encaminarse hacia el asiento de su elección dirigirá su mirada hacia el altar y las paredes vacíos de imágenes. Al ver la indumentaria del pastor la sorpresa prosigue porque lo hallará vestido formalmente pero sin mayor diferencia con los congregantes, a no ser que lo distinga la corbata o el saco. Luego la liturgia, con las oraciones espontáneas donde cada uno expresa en sus propias palabras su relación con Dios. Viene la lectura de las Escrituras con la participación de la congregación sin mayor preámbulo. Los cánticos en que todos participan bajo la dirección de los ministerios de alabanza. En algún momento se le dará la bienvenida públicamente y los creyentes a su alrededor se pondrán en pie para saludarlo sin estereotipos y expresar gozo por su presencia en el templo. Más tarde, en la ministración, alguien con seguridad se acercará a él para orar y guiarlo en una oración nada acartonada sino con palabras de uso diario para invitarlo a que inicie su propia relación con Dios. ¡Qué choque de culturas eclesiásticas tan violento! Y todo en un solo servicio, alejado por completo de la ornamentación litúrgica.
Es que provienen de una iglesia acostumbrada a depositar en los elementos visuales la expresión de su fe. Litúrgicamente recurren a los colores (blanco, rojo, morado, verde, negro, rosa y azul); al fuego en forma de lámparas, de cirios o de veladoras; al incienso; al gesto de la paz; al beso de sus oficiantes a la Biblia mientras dicen el formulismo las palabras del evangelio borren nuestros pecados; a la señal de la cruz como resumen de su teología; al uso litúrgico del agua como elemento de purificación; a las campanas exteriores y en ocasiones las interiores; a la eucaristía, a los golpes de pecho penitenciales.
En otra forma pueden ser diferentes los elementos que llamen su atención. Por ejemplo, que el saludo no sea Dios te bendice sino Dios te bendiga. La sorpresa puede ser que el lugar central en la plataforma no sean los instrumentos musicales sino el púlpito, y que las voces de la alabanza no imiten a la de los cantantes de boga. O que los cánticos no se acompañen de expresiones corporales de innegable emocionalidad y sin un grupo de jovencitas que al frente acompañe las alabanzas vestidas con túnicas de reminiscencia judaica y con panderos de cintas multicolores. En las lecturas de las Escrituras puede sorprender el énfasis no únicamente en la promesa de Dios sino también en el compromiso del creyente. La hora de la colecta de la mayordomía financiera quizá tome por sorpresa al hablar brevemente sobre la responsabilidad y no agigantar las promesas de riquezas fáciles.
De ser sorprendidos de esa manera es que provienen de congregaciones donde quizá sin pretenderlo han incorporado elementos visuales a su liturgia porque no se habituaron a acercarse por fe y en fe. Necesitan las visibles ayudas litúrgicas del pasado pero ya biblificadas. Pero hay que reenfocarse en la terminología bíblica de la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga (y no Jehová te bendice), y abandonar el paradigma donde el ministro es visto como un cuasi sacerdote, mediador de la revelación y revelador de sus propias visiones adjudicadas a la divinidad. Tampoco es que se cancele la emotividad sino que se evita su recurrencia al extremo de fincar la referencia de la obra de gracia al sentimiento puro. Por cierto que la emocionalidad a ultranza hace accesoria a la predicación para centrarse en la alabanza; lo importante es expresar el sentimiento y en este contexto mientras más visible es la expresión se juzga más genuina la intención. La construcción del espacio del emocionalismo recompone la expresión descartiana en un siento, luego existo.
Pero entre el acartonamiento litúrgico que se basamenta en lo visual para compensar lo espiritual y la emocionalidad que recicla lo visual de la emotividad para justificar la espiritualidad está la iglesia que se ancla sobre la roca de la fe en Cristo Jesús. De los que por la fe y la paciencia heredan las promesas (Hebreos 6:12). De quienes por medio de la fe en su sangre (Romanos 3:25) obtienen la propiciación por sus pecados. De aquellos que saben andar por fe y no por vista (2 Corintios 5:7), evitando refugiarse en los estrujantes brazos de una fe meramente visual que al final terminará por sofocar el entendimiento.
La fe es origen de la vida espiritual (Mateo 17:20; Romanos 5:2); don (1 Corintios 12:9); fruto (Gálatas 5:22); vínculo de salvación (Mateo 9:22); vehículo para la recepción de bendición (Mateo 9:29); elemento imprescindible en la oración (Santiago 5:15); apelativa de unidad (Efesios 4:5, 13); defensa en la guerra espiritual (Efesios 6:16); síntesis del evangelio (Hechos 14:22)… La expresión latina sola fide (solo por la fe) fue uno de los pilares de la Reforma protestante y es todavía relevante para la iglesia de la fe: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5:1), al grado de que hasta lo cantamos:
También nosotros por la fe, Nos acercamos Cristo a ti; Aunque mis ojos no te ven Sabemos que tú estás aquí.
Así, prosigamos enseñando y predicando del Dios invisible (1 Timoteo 1:17) y sosteniéndonos como viendo al Invisible (Hebreos 11:27), entendiendo los diferentes trasfondos de quienes están en nuestras congregaciones para ministrarles y para apacentar a todo el pueblo con ciencia y con inteligencia (Jeremías 3:15). Amén.
 midi EL ÚNICO CULPABLE por MIJARES (con linea melódica)
midi EL ÚNICO CULPABLE por MIJARES (con linea melódica) 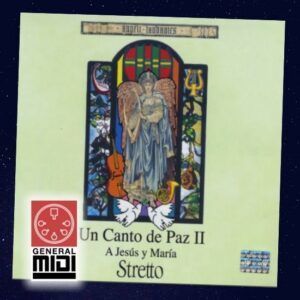 midi YO SOY EL PAN DE VIDA DE STRETTO (con linea melodica) musica catolica
midi YO SOY EL PAN DE VIDA DE STRETTO (con linea melodica) musica catolica  midi DERRAMA DE TU FUEGO de Marcos Witt de su album Sobrenatural
midi DERRAMA DE TU FUEGO de Marcos Witt de su album Sobrenatural 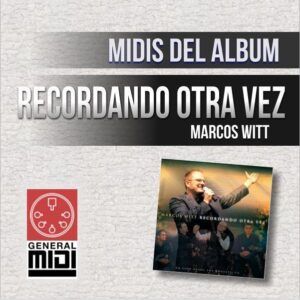 midi HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO de Marcos Witt del album Recordando Otra Vez
midi HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO de Marcos Witt del album Recordando Otra Vez  midi - MEDLEY COROS SOLAMENTE EN CRISTO, SOLO DIOS HACE AL HOMBRE FELIZ, VAMOS ORANDO, SIENTO EL FUEGO de Marcos Witt
midi - MEDLEY COROS SOLAMENTE EN CRISTO, SOLO DIOS HACE AL HOMBRE FELIZ, VAMOS ORANDO, SIENTO EL FUEGO de Marcos Witt  midi A TI SEA LA GLORIA de Abel zavala y Marcela Gandara del album guardame en tu presencia
midi A TI SEA LA GLORIA de Abel zavala y Marcela Gandara del album guardame en tu presencia  PAQUETE 1 de Himnos de Gloria y Triunfo contiene 8 midis mira los titulos en la descripción
PAQUETE 1 de Himnos de Gloria y Triunfo contiene 8 midis mira los titulos en la descripción  midi EL MONTE DEL SEÑOR de Jesus Adrian Romero del album A sus pies
midi EL MONTE DEL SEÑOR de Jesus Adrian Romero del album A sus pies 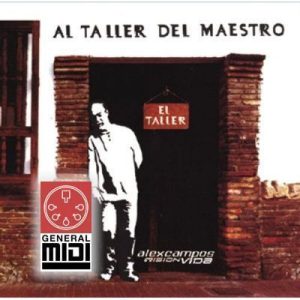 midi - AL TALLER DEL MAESTRO : alex campos - - del album Al Taller Del Maestro
midi - AL TALLER DEL MAESTRO : alex campos - - del album Al Taller Del Maestro 